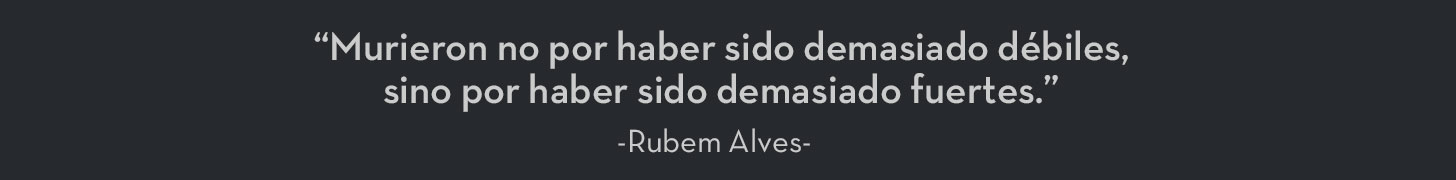EN EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA

Por: Agustín Escobar Ledesma
El domingo 12 de diciembre, Día Mundial de Las Lupitas, quedé literalmente sepultado durante casi tres horas entre el remolino de gente que va de compras al centro histórico de Ciudad de México. ¿Qué fue lo que me condujo a ese lugar? Sin lugar a duda fue la ignorancia de los usos y costumbres de los chilangos de la metrópoli situada en el quinto lugar de las más grandes del mundo, con veintidós millones de habitantes.
Iba en compañía de mi esposa, con planes pacíficos, con la intención de acudir a museos, galerías y a la tienda de chocolates Cristina de los hijos del presidente Obrador, sin embargo, por error, alrededor del mediodía, entré a Correo Mayor, calle que estaba saturada de viandantes y que las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc no cerraron al tránsito vehicular.
Literalmente, en el lugar no cabía ni un alfiler, no se podía avanzar lo que es nada porque había puestos de todo tipo de mercaderías en las banquetas por ambos lados y otros negocios del comercio informal, situados en el arroyo vehicular y, por supuesto, un río sin fin de gente que compraba y caminaba abriéndose paso a codazo limpio y, en ocasiones, golpeando los coches atrapados entre la multitud.
Parecía que los veintidós millones de personas de la ciudad se habían concentrado en las principales calles del centro histórico, cuando, previamente, yo los había imaginado en otro sitio de la urbe, de rodillas en El Tepeyac, con una penca de nopal en la espalda. Confieso que me falló la estrategia, antes debía de haber escuchado “Sábado Distrito Federal” canción de Chava Flores: “Desde las diez ya no hay donde para el coche/ Ni un ruletero que lo quiera a uno llevar/ Llegar al centro es un desmoche/ Un hormiguero no tiene tanto animal”

Había miles y miles de personas adquiriendo artículos para las fiestas decembrinas y juguetes para Sancho Clos y el Día de Reyes. Y es que, quienes viven o han vivido en Ciudad de México, saben que históricamente en este lugar, por poner un ejemplo, pueden comprar al hombre araña en cien pesos, cuando en cualquier otro lugar el mismo juguete cuesta tres veces más y así, con esa gran diferencia de precios, está todo tipo de productos en los que casi todo mundo sale ganando, excepto quienes nos quedamos atorados en medio de la multitud.
Ante la excesiva muestra de músculo ciudadano concentrado en unas cuantas calles, moviéndose mansa y lentamente en todas direcciones y, ante la ausencia de agentes de movilidad, no faltó quien abriera paso a los vehículos de manera particular a cambio de alguna moneda, pero ni así avanzaban los coches.
Así, que mientras iba manejando no me quedaba de otra que emular la paciencia del santo Job, escuchar las cumbias de Los Ángeles Azules, maldecir a las autoridades que no cerraron la calle a los automóviles o, de plano, evocar el pasado de la mega urbe, por ejemplo, cuando en este mismo sitio, los mexicas arrancaban los corazones a sus enemigos y levantaban muros con cráneos humanos o bien, cuando los caritativos frailes de la Santa Inquisición atormentaban a los indios remisos que se resistían a los designios del Altísimo ante la nueva fe católica, apostólica y romana.
Avanzar diez centímetros en medio de la marejada humana era toda una proeza, sólo comparada con la eterna condena de Sísifo de llevar una roca a lo alto de una montaña una y otra vez. El automóvil estaba empantanado no sólo entre las arenas movedizas de tanta gente, sino entre ciclistas, diableros, motoneteros, personas en sillas de ruedas, niños en patinetas y bebés en carriolas. Por paradójico que parezca, adelante de mi vehículo iba una camioneta de la policía que por alguna causa tenía rotulado el letrero “Relámpago”, cuando la realidad era que una tortuga podría ir a mayor velocidad.
Por supuesto que las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar los contagios del coronavirus aquí se estrellaban contra el muro de la realidad social, sobre todo en lo referente a la sana distancia porque el metro y medio indicado, la multitud lo pulverizó y el calor humano del sol a las dos de la tarde, se transmitía de piel a piel de manera incontrolada, involuntaria. La única medida que la multitud seguía a medias era la del cubrebocas, porque no faltaba quienes lo llevaran como mero ornamento.
Para no hacerles el cuento largo y repetitivo, déjenme decirles que fueron casi tres horas para avanzar tres cuadras y fracción, hasta que encontré un estacionamiento en el que dejé el vehículo a salvo, momentáneamente, de esta enloquecida ciudad a la que por momentos amo de manera desmedida y en otros la odio profundamente porque sus multitudes y su intenso tráfico me atormentan.
Por supuesto que, al igual que Juan Diego, para probar la veracidad de mi relato, tomé algunas imágenes que guardé en un ayate y puse a los pies del arzobispo Carlos Aguiar Retes, en la Catedral Metropolitana.
SIC mx