CÓMO SOBREVIR A LA COVID-19 Y NO MORIR EN EL INTENTO

Por: Agustín Escobar Ledesma
El lunes 3 de enero, regresé de California a Querétaro con síntomas que presagiaban el pase automático a la pandemia: dolor de cabeza, dolor muscular y de huesos y mareos; el miércoles 5, en la Cruz Roja de Querétaro, me dieron el resultado positivo a SARS-CoV-2, virus que eclosionara en 2019 en Wuhan, China, cuyas ondas expansivas inundaran, cual invisible y mortal bomba atómica, la aldea global de MacLuhan.
Sentí como si un severo juez de la salud me impusiera de sanción sufrir la covid-19, enfermedad que mantiene a millones de personas en el mundo tras las rejas de la pandemia.
A partir de aquel día mi salud se fue quebrantando paulatinamente, porque la covid-19 derivó en una neumonía que me bajó los niveles de oxigenación en la sangre y me impedía respirar adecuadamente; de inmediato fui aislado en un cuarto de mi casa, confinado a una cama y conectado por un catéter de puntas nasales, durante el día a una máquina concentradora de oxígeno y por las noches a un tanque de oxígeno, que se convirtieron en instrumentos esenciales para mi salud.
A los sesenta y seis años de edad y dados mis aceptables hábitos alimenticios y la rutina de caminar diariamente durante más de cuarenta minutos, antes de caer completamente abatido, me animaron a pensar que tenía la suficiente fortaleza para salir avante del cuadro de neumonía, enfermedad que, sin duda, me podía llevar a colgar los tenis, a petatearme. Lo pensé, lo evalué y decidí que sí, que me internaría en la trinchera pandémica para dar la batalla por mi vida, porque creí firmemente que podría salir adelante.
Sin embargo, no estaba dispuesto a ser internado en un hospital privado por la carencia de recursos para solventar los gastos que lugares como este generan y, por otra parte, tampoco acudiría a un hospital público dada la elevada cantidad de personas internadas, a la falta de personal médico y el agotamiento crónico de quienes deben atender a tanta gente infectada. Sólo en caso de emergencia, si se diera la necesidad de ser intubado, entonces sí, mi familia me internaría en el Hospital del IMSS de La Pradera, municipio de El Marqués.
¿Por qué decidí encarar la muerte? Porque, en primer lugar, conté con el respaldo de mi familia que, me preguntó si estaba dispuesto a mantener una actitud positiva durante la enfermedad, a lo que, por supuesto, contesté afirmativamente, sobre todo porque ellos eran el motivo que tenía en el mundo para vivir.
En segundo lugar, había otros alicientes más. Estaba convencido de regresar al Cerro de las Campanas, a Radio Universidad, lo deseaba porque quería proseguir las grabaciones de la serie de cápsulas intituladas “¿Dónde están? Migrantes queretanos desaparecidos”, cuya primera serie de diez estuvieron al aire durante mi postración.
También estaba el proyecto editorial que había iniciado a mediados de 2021 “Naufragios, crónicas y reportajes”, que recupera y reúne diversos textos periodísticos de los últimos seis años que he publicado en el ciberespacio, principalmente en la plataforma de Facebook.
Son relatos de la irrupción de la pandemia del coronavirus en Querétaro, así como notas, reportajes y crónicas que describen diversos lugares y personajes no sólo de nuestra entidad, sino de los viajes que he realizado a otros estados de la República, así como de las ciudades de Sherman y Dallas, Texas, además de otros sitios de la Unión Americana, entre los que se encuentran San Francisco, San José, Los Ángeles y The Five Cities de la costa central de California. También aparecen otros textos al limón y diversas críticas, principalmente a la clase política de nuestra entidad.
En cuanto me convertí en paciente, quedé aislado en un cuarto de cuatro por tres metros que cuenta con una ventana que da al poniente, desde la que son visibles tinacos, ropa tendida, bardas y azoteas de las casas vecinas, aunque tiene la ventaja que, a partir del mediodía, entra el sol radiante que inunda de calor el lugar, que ya lo quisieran los reos del penal de San José El Alto para un fin de semana.
Además, por la ventana también podía ver las nubes que vuelan libres y locas en el transparente y cielo azul; desde mi lecho, que, por supuesto, no era de rosas, alcanzaba a admirar los hermosos brazos de un árbol de aguacate, cuyas verdes hojas de distintas tonalidades, se batían como alas de mariposa, impulsadas por el viento.
Mis sentidos, tal vez alterados por el deteriorado estado de salud, me llevaron en algún momento a registrar o a imaginar que el motor eléctrico del concentrador al que estaba conectado era muy ruidoso, de sonido grave y, creí que, si fuera instrumento musical, sería tuba; además, exactamente, cada cuatro segundos, escuchaba que, desde el interior del mismo, salían dos golpes secos, fuertes, como los producidos por los trabajadores de la construcción cuando remachan vigas de acero en las naves industriales.

En algún momento, también estuve conectado a otro concentrador de oxígeno que era más pequeño, azul, cuyo motor parecía que ronroneaba como gato y que de vez en vez soltaba un suspiro parecido al de las personas que se les va el aliento y están en las últimas bocanadas de aire, cuales peces fuera del agua. Tal vez exagero en esta apreciación, pero, debido a mi estado de salud, juraría que así lo escuchaba.
Además de la cama, la habitación cuenta con un ropero empotrado en la pared, una silla de madera, una cajonera sobre la que está una pantalla de televisión; a un lado hay una silla con inodoro, indispensable en aquellos momentos porque prácticamente perdí la movilidad; a un lado, también está una mesita con ruedas que, antes de la enfermedad contenía libros y que ahora soporta medicamentos e instrumentos médicos y un termo con agua para hidratarse; finalmente, en el techo está un ventilador de cinco aspas, con un foco en medio, que, en mis delirios aseguraba que pertenecía a la nariz de una avioneta clavada de manera vertical sobre la azotea de la casa.
En la mesita estaban los artefactos de los que dependía mi salud, eran instrumentos para la medición de los signos vitales. Un oxímetro digital que mide los niveles de oxigenación de la sangre y que, de manera frecuente, yo mismo me colocaba en el índice derecho; un baumanómetro que mide los niveles de la presión arterial y un termómetro para la temperatura corporal.
En uno de los primeros días de mayor dolor y afectación a mi salud, cuando mis ojos eran tan opacos como los de los de las pescaderías del mercado de la colonia Presidentes, creí sentir vívidamente una oleada silenciosa de seres que me parecieron de ultratumba, que, sin embargo, no me causaron temor, a pesar de tener los rostros deformados, descompuestos, descarnados y etéreos como el viento; los vi venir directamente hacía mí, cuales velos flotantes, pasando de largo por mi cuerpo, atravesándolo.
Me preguntaba una y otra vez el porqué de esa visión, qué significaba y no sabía si en realidad estaba dormido o despierto; después me di cuenta que tenía baja la oxigenación de la sangre, registrando 84, cuando debería de ser por lo menos arriba 90, por lo que hubo que aumentar al concentrador la cantidad de oxígeno que proporcionaba por litro.
La enfermedad me ató a la cama, cama, cuya cabecera yo mismo tallé en pino, allá por 1989, cuando fui escultor en madera, con un bajo relieve que representa a un hombre penierecto del lado derecho y a una mujer del izquierdo que muestra sus pechos nutricios, ambos recostados boca arriba, con una serie de caras y lunas en la parte superior de la misma.
Aunque la cama era la misma en la que durante décadas había soñado y gozado noches de amor, pasión y deseo, estaba convencido que ahora se había convertido en una fría balsa de piedra en la que mis instrumentos de navegación eran un oxímetro, un radio sintonizado en el 89.5 de FM, el control del televisor, un teléfono celular y a un lado, el indispensable orinal, un cómodo y una pluma con un block de notas en el que, a pesar de la situación, cada vez que podía, hacía apuntes y notas de los efectos que me provocaba la covid-19.
Sentía que iba flotando a la deriva sobre la enorme cuarta ola de la pandemia que me derribara unos días antes, al igual que lo había hecho, hacía exactamente seis años, una ola en la playa de Mazunte, Oaxaca, lo que me había provocado un inmenso dolor de coxis durante un mes, debido al sentón que la corriente de agua me propició y cuya cura encontré con don Raúl Trujillo, experto fisioterapeuta, vecino de la colonia Vista Alegre.
Los días me parecían eternos, sin principio ni fin, en los que sólo podía sentarme a la hora de los alimentos que me llevaban a la cama, tarea que, por la falta de oxígeno, me fatigaba en extremo y sentía como si hubiese corrido de Plaza de Armas a la Central Camionera, para alcanzar un autobús que me llevara en busca de la anhelada salud.
Otra actividad que me torturaba era a la hora de defecar, porque tenía que bajar de la cama y sentarme en la silla-inodoro, pujar y expulsar fétidas heces, lo que también me agotaba en extremo y, después, vencer el pudor para pedir auxilio para el aseo del pestilente culo.
La falta de movilidad y la postración me activó la memoria cinematográfica. Me recordó los torpes, lentos y dolorosos sufrimientos de Di Caprio en la película El Renacido, cuando el actor se arrastra entre el barro y la hojarasca húmeda, casi sin esperanza de sobrevivir.
Así me sentía yo, arrastrándome en medio de un bosque de enormes y amenazantes virus que me acechaban, me oprimían el pecho y no me permitían respirar, mientras reptaba en el suelo, en la espesa y fría oscuridad, sin alcanzar a ver la luz al final del túnel, sino únicamente las oscuras fauces del oso pandémico en mi futuro inmediato.
En una ocasión entró una mosca al cuarto en el que navegaba en medio de la enfermedad que me producía permanentes dolores de cabeza, sentía como si mi testa hubiese sido introducida en un aparato de tortura de los utilizados por la Santa Inquisición y, a veces, pensaba que mi cabeza estaba dentro de un enorme cascanueces que mis adversarios y enemigos apretaban a placer.
Imaginé que aquella mosca panteonera había salido de las cuencas vacías de los cráneos clavados en algún tzompantli, tal vez ubicado en alguna oficina de la Casa de la Corregidora, y que era mensajera de la muerte, encargada de realizar vuelos rasantes de reconocimiento sobre mi exangüe y maltrecho cuerpo, tan picoteado de venas y nalgas por agujas hipodérmicas; ahora entendía lo que sienten los toros de lidia martirizados en la Plaza de Toros Santa María cuando les clavan banderillas en los lomos.
Estaba tan cansado, tan agotado, tan débil como una vaca sedienta y moribunda en medio del desierto que, en algún momento ni siquiera logré reaccionar a la presencia de un mosquito que, sin más, impunemente, clavó su delgado filamento en el dorso de mi mano derecha, succionando sangre hasta que se hartó y se fue volando, eructando satisfecho.
La mosca me acompañó un rato más, dando vueltas en círculo sobre mi cabeza, cual buitre en miniatura que esperaba que su presa muriera para bajar y darse un festín de carne putrefacta, en descomposición; después, como si hubiese enceguecido, voló y se estrelló una y otra vez contra el cristal de la ventana del cuarto de mi reclusión, lo trajo a mi memoria el poema “Qué fácil sería para esta mosca”, de Rubén Bonifaz Nuño:
Qué fácil sería para esta mosca,
Con cinco centímetros de vuelo
razonable, hallar la salida.
Pude percibirla hace tiempo,
cuando me distrajo el zumbido
de su vuelo torpe.
Desde aquel momento la miro,
y no hace otra cosa que achatarse
los ojos, con todo su peso,
contra el duro vidrio que no comprende.
En vano le abrí la ventana
y traté de guiarla con la mano;
no lo sabe, sigue combatiendo
contra el aire inmóvil, intraspasable.
Casi con placer, he sentido
que me voy muriendo; que mis asuntos
no marchan muy bien, pero marchan;
y que al fin y al cabo han de olvidarse.
Pero luego quise salir de todo,
salirme de todo, ver, conocerme,
y nada he podido; y he puesto
la frente en el vidrio de mi ventana.
Después, alguien llegó con un matamoscas y terminó con el sufrir de la necia mosca panteonera que insistía en darse de topes contra la ventana.
Volviendo a mi memoria cinematográfica que sentí durante la postración, aunque solo fue de unas cuantas semanas, por alguna razón, más allá de lo doloroso y penoso de la misma, también me recordó en algún momento El Padrino, cuando Marlon Brando interpreta a Vito Corleone recostado y convaleciente en cama, cuando apenas le alcanza el aliento para hablar, lo que no obsta para que el mafioso, desde su lecho, con su afonía, decidiera sobre la vida y la muerte de la gente.

Así se me sentía, con poco aliento y las palabras entrecortadas por falta del mismo. Mta, pensé ¿cómo le voy a hacer ahora que regrese a mi programa de Radio Universidad si apenas puedo pronunciar unas cuantas sílabas antes que caigan desfallecientes por la falta de aliento? Esa era mi preocupación, situación que me llevó a recordar que, en agosto de 2020, cuando todavía no había vacunas contra la covid-19, falleció por esta enfermedad, mi compañera de trabajo, Norma Salgado, con quien todas las mañanas platicaba en su oficina y hacía más de un año que la pandemia se la había llevado de la radio universitaria.
En mi caso, pensaba, tal vez por haber contado con las dos primeras dosis de vacunación de AztraZeneca y por haber sido inoculado contra la influenza, nunca perdí el olfato ni el gusto, por lo que este sentido me condujo a otra película. ¿Recuerdan a Alex, el personaje principal de Naranja Mecánica de Kubrick, sobre todo, cuando al final, el primer ministro británico, en compensación porque el Estado lo había torturado, acudió al lugar en el que estaba hospitalizado, convaleciente, para darle de comer en la boca? Pues bien, cada vez que me llevaban los alimentos a la cama, así me sentía yo, con privilegios inmerecidos, pero a los que no me negaba.
Si sobreviví a la enfermedad fue gracias a Salomé García Castillo, mi esposa, enfermera jubilada del IMSS, quien, desde el primer momento, reconvirtió la casa en hospital, asumiéndose ella misma como directora, administradora, chofer, afanadora, gestora, nutrióloga, ecónoma, cocinera y por supuesto, enfermera de cabecera.
Cómo no voy a estar agradecido con Salomé, quien ya me había salvado la vida veintiocho años antes, el primer día de 1994, fecha del levantamiento del ejército zapatista del EZLN, cuando, en la fiesta de Xichú, Guanajuato, nos besamos en el puente del río de aquella población enclavada en la Sierra Gorda guanajuatense.
Aquella madrugada, en el atrio de la iglesia, tomando traguitos de ron, bailando sones, valonas y poesía decimal campesina interpretadas por Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú, establecimos una relación de pareja que, ahora, casi tres décadas después, estuvo a punto de ser desgarrada por la covid-19, pero que ni Salomé lo permitió, ni yo dejé que la muerte me diera el guadañazo final, en medio de esta pandemia que azota a la humanidad con dolor, sufrimiento y miles y miles de difuntos a lo largo y a lo ancho de los cinco continentes.

Ahora estoy aquí, con algunas secuelas, tales como un leve y constante dolor de espalda, dificultad para hablar por la falta de aliento, con las cuerdas vocales un poco dañadas y dolor de cabeza que, así como llega, desaparece. El médico que me atiende señala que las secuelas irán desapareciendo poco a poco.
Finalizo con un antiguo proverbio de la sabiduría popular china “¡Qué curioso es el ser humano!, nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere”.
SIC mx


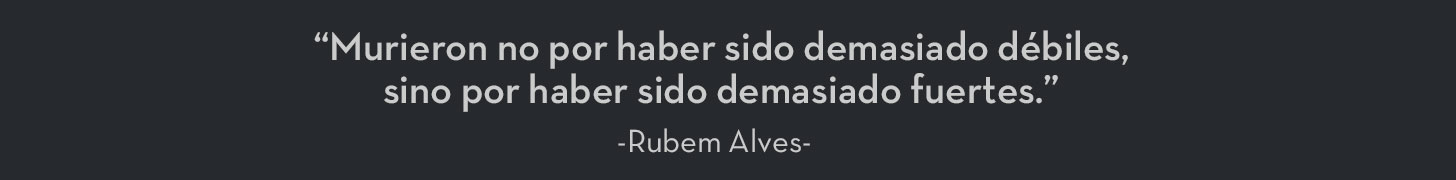




Felicidades, estimado Agustín Escobar. Y adelante con tu agenda… Fraternalmente, Julio. Q, Presidentes, 9-II-2022. –Libertad… comunión… solidaridad…
–¡El sol abre los ojos / y acaba de cumplir / veinte años el mundo!